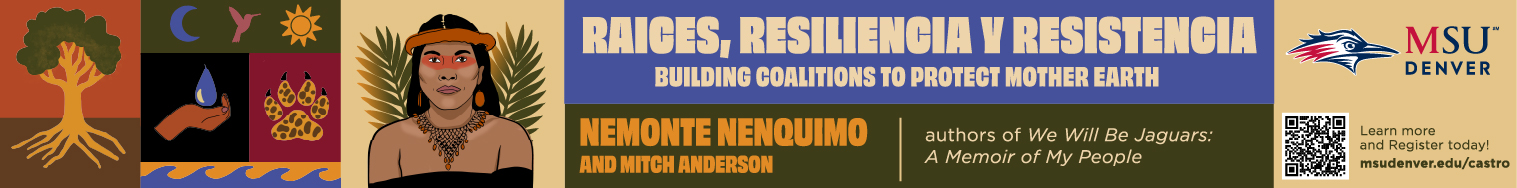Fue un ataque que prácticamente aseguró que un mundo que ya se estaba fracturando a un lado del Atlántico se dañaría aún más y se hundiría más en un estado más violento y caótico. El 7 de diciembre de 1941, mientras las familias estadounidenses salían de la iglesia, se preparaban para la cena del domingo o los jóvenes amantes iban en tranvía al cine, los pilotos japoneses fijaron su mirada en un objetivo completamente desprevenido y desprotegido. A las 7:49 am, hora de Hawái, vidas cambiaron, otras terminaron y comenzó la nueva realidad del mundo.
Once minutos después de que comenzara el ataque, los pilotos japoneses, realizando su tarea con un solo objetivo, habían arrasado sistemáticamente con la “mayoría de los aviones de combate estadounidenses” en la base más fortificada de Estados Unidos en el Pacífico y una gran parte de sus embarcaciones marinas. Siguió una segunda ola de casi 170 bombarderos, que transportaban cargas útiles que agravarían el caos, convirtiendo una
flotilla en condiciones de navegar en restos flotantes, incluido el U.S.S Arizona, quizás el buque más icónico de ese momento. El enemigo, ahora desaparecido, no dejó más que humo, agonía y muerte a su paso. El número de muertos de la pesadilla: 2.403 muertos, en su mayoría hombres jóvenes, otros 1.178 heridos. Por servicio, la mañana de este domingo terminó la vida de 2.008 marineros, 218 soldados y aviadores y 109 infantes de marina. También murieron otros 68 civiles.
El U.S.S. Arizona, si bien es solo un fragmento de la carnicería de ese día hace 81 años, es quizás el elemento más icónico del Pearl Harbor Memorial. Hoy, el petróleo todavía se filtra del barco que permanece sumergido en el puerto. Todavía a bordo se encuentran los restos de más de 900 marineros, muchos de los cuales aún dormían cuando comenzó el ataque. Entre ellos hay 23 conjuntos de hermanos. Thomas Augusta Free y su hijo, William Thomas Free, compañeros de tripulación padre e hijo, también permanecen sepultados. Pero el barco es solo un símbolo de ese trágico día.
Loney Jacques, nativo de Nuevo México, era un suboficial jefe de 25 años que prestaba servicio a bordo del U.S.S. Oklahoma cuando comenzó el ataque, dijo su hija Anita Endres. “Estaba en el cuarto de máquinas”, dijo cuando comenzó el ataque. “Sobrevivió porque desobedeció una orden”.
La orden, dijo Endres desde su casa en Edmond, Oklahoma, era “cerrar las escotillas para que el barco no se hundiera”. Pero pensando que las primeras explosiones no serían las últimas, él y otro marinero que trabajaba con él encontraron una ruta de escape y subieron a la cubierta. Otros quince marineros que trabajaban cerca no escaparon. Decenas de otros marineros también murieron cuando quedaron atrapados en el barco que se hundía.
Cuando Jacques y su compañero salieron de su ascenso, el barco ya había comenzado a escorarse y hundirse lentamente. Su única posibilidad de sobrevivir era saltar por la borda donde, afortunadamente, fueron rescatados por un bote PT cercano, dijo Endres. Otros que también habían saltado del barco al agua manchada de aceite y ahora ardiendo no tuvieron tanta suerte. Algunos se ahogaron, un número desconocido empapados en el agua aceitosa e hirviendo quemados hasta morir. Hubo otros, como Jacques y su compañero de barco, que también fueron rescatados por tripulaciones de botes PT.
Jacques permaneció en la Marina, convirtiéndola en su carrera. Pero el horror del ataque, la impotencia de no poder ayudar a los compañeros de tripulación, tal vez la culpa de un sobreviviente, lo persiguieron el resto de su vida sospecha su hija. “Se sentía tan mal por los hombres”, dijo Endres.
Su carrera naval como reclutador lo llevó de un estado a otro pero, dijo su hija, nunca pudo esconderse ni escapar del horror en tiempo real de ese único día. Se aferró a él como una maldición. Durante su carrera en la Marina, dijo Endres, nadie sabía sobre el PTSD, pero cree que la depresión con la que vivía era un trastorno de estrés postraumático. Era una sombra permanente cada día de su vida, dijo.
“Tuvo un par de crisis nerviosas”, dijo Endres. Fue hospitalizado una o dos veces, recordó. “Fue difícil verlo”. Endres, una de tres hijas, habla con cariño de su padre, un hombre al que recuerda por su encantador sentido del humor. Pero también recordó cómo le afectó el ataque, sobre todo en cada aniversario. Aún así, cada año, honraba obedientemente el fallecimiento.
El suboficial jefe Jacques tenía 25 años el día del ataque. Pero una sola hora de ese día se repetía en su mente sin cesar como si fuera un bucle. El “día de la infamia”, como lo denominó el presidente Roosevelt, se convirtió, no solo para Jacques sino para muchos otros, en una vida igual. Los aniversarios solo lo empeoraban.
A pesar del recuerdo de lo que pudo haber sido el peor día de su vida, Endres dijo que su padre todavía llevaría a su familia a las reuniones del 7 de diciembre donde se reunían los sobrevivientes de Pearl Harbor. Ella recordó uno de esos eventos en Nuevo México. “Recuerdo ir a los servicios con él y mi mamá”, dijo. Fue, pero “simplemente se quedó muy callado”. Su reserva era muy pública, su dolor muy privado. Pero a su manera les recordaría a sus hijos la importancia del día; ‘Para que no nos olvidemos’, les decía. La angustia de un solo día fue su penitencia de por vida, impenetrable por la oración, las palabras tranquilizadoras, incluso la empatía de un ser querido.
“Cuando murió mi padre”, dijo Endres, “fue un suicidio”. El brillante sol de un Hawái de antaño en su mente nunca podría superar la oscuridad de una sola hora en su vida. “Él sufrió… tenía mucho dolor emocional”. Para Jacques, la guerra terminó, la batalla nunca lo hizo.
El servicio del USS Oklahoma al país finalizó el 7 de diciembre de 1941. Nunca más estuvo en condiciones de navegar. Las vidas de 429 hombres terminaron con él. Hoy, un monumento en memoria del acorazado y su sacrificio se encuentra en silencio en la ciudad de Oklahoma, testimonio del suboficial jefe Loney Jacques junto con cada miembro de su tripulación.