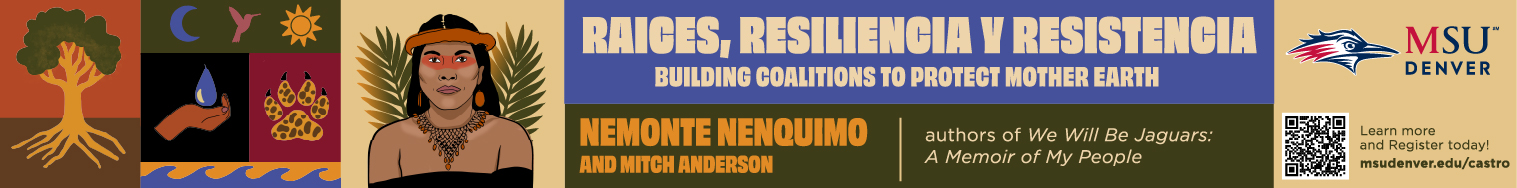Hoy hace un año que enterré a mi madre, y no pasa un solo momento sin pensar en ella. La veo reflejada en tantas cosas, incluyendo los objetos que una vez sostuvo.

Pienso en la bañera de bebé de esmalte blanco que me regaló antes de morir. Es más vieja que yo: hecha de una lámina de metal, con forma ovalada, recubierta de vidrio en polvo y horneada. Esmalte: una tecnología centenaria. Puede que el lavabo se fabricara en la década de 1940, e incluso lo usara mi hermano antes que yo. Aunque compartimos tantas historias, si alguna vez hablamos de su origen, no lo recuerdo; solo que quería que supiera que era mía. La compartió conmigo, sabiendo que algún día comprendería la resonancia de su significado.
La imagino junto a la estufa, calentando agua en una tetera, vertiéndola suavemente en el recipiente, comprobando el calor con la muñeca y cubriéndolo con un paño suave para proteger mi piel de bebé del frío del esmalte. Debí de llorar la primera vez, o siempre, pero su consuelo siempre estuvo presente: sus brazos largos, sus manos firmes. Recuerdo haberla mirado, nuestras miradas se cruzaron en un intercambio silencioso, transmitiendo la idea de que, aunque me diera miedo, estaría bien.
Décadas después, nunca imaginé que bañaría a mi madre, intentando ofrecerle la misma dulzura que ella una vez me brindó. Ella tampoco imaginó ese momento y lloró la primera vez que la bañé, y quizás todas las veces. Ambas éramos vulnerables, luchando por aceptar lo inevitable, pero siempre intentaba mirarla fijamente a los ojos para calmar el mismo miedo que ella siempre había ahuyentado.
Aunque tenía muchas hermanas y nunca había bañado a su madre, la ternura de Juan con mi mamá revelaba un amor forjado durante décadas. Lo hacía parecer más fácil de lo que yo sentía. Recuerdo uno de sus últimos baños, cuando sufrió un susto que le atacó el corazón. Nos llevó un momento darnos cuenta de lo que estaba pasando, pero se desplomó. Juan la rodeó con sus brazos alrededor de su cuello y la llevó suavemente a su cama. Se recuperó de ese momento; incluso se puso de pie, pero era un ritual de tocar tierra antes del vuelo.
Cuando falleció, me senté a su lado un buen rato. Finalmente, me puse de pie, siguiendo un instinto como si lo hubiera presenciado miles de veces. Cerré la puerta, calenté el agua y comencé a limpiarle suavemente todo el cuerpo, preparándolo de alguna manera para el viaje. Las lágrimas me corrían por el rostro, pero aunque fue doloroso, el ritual se sintió profundo al liberarse, y el recuerdo siempre me quemará el corazón.
Este lavabo de esmalte ahora se encuentra en mi casa, con los bordes desportillados, en silencio. Guarda el recuerdo de mi primer baño, y el recuerdo de ella.